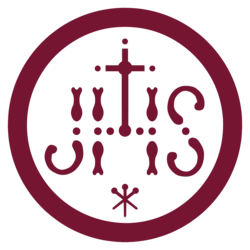Llega el Viernes Santo a Sevilla, y con él, una brisa de melancolía que se cuela entre los callejones antiguos, en las cornisas de las casas encaladas, en el susurro doliente de una saeta lejana. Es la tarde en que muere el Señor, y la ciudad, que ya ha vivido noches de gloria y alboroto, baja el tono, se recoge, y camina con paso sereno hacia el Calvario. El aire huele a cera gastada, a incienso reposado, a clavel oscuro. Ya no hay prisas ni euforia, solo silencio y recogimiento, porque el Redentor cuelga del madero y Sevilla llora su muerte con la elegancia de lo eterno. Cada compás de tambor, cada lamento de corneta, suena a despedida. Porque el Viernes Santo, más que un día, es un suspiro antiguo, un eco del alma de la ciudad que entiende que la Semana Santa va llegando a su fin. Procesiones sobrias, de paso lento, atraviesan la ciudad como sombras nobles de otra época. Las túnicas negras, los pasos de misterio, las vírgenes dolorosas… todo habla del dolor, del sacrificio, pero también de la fe que no muere, del amor que se renueva. Es una tarde de oro viejo, de barrio callado, de luz dorada que empieza a apagarse. Y en cada rincón de Sevilla se intuye esa tristeza dulce, ese saber que la Semana Santa se va despidiendo, como lo hacen las cosas verdaderamente hermosas: sin estridencias, con la majestad de lo irrepetible. En el Viernes Santo sevillano, Cristo muere… pero Sevilla vive en su memoria. Y así, entre cirios consumidos y pasos que se alejan, la ciudad entera se envuelve en su manto más antiguo: el del romanticismo dolido de quien ama y ve partir lo amado.